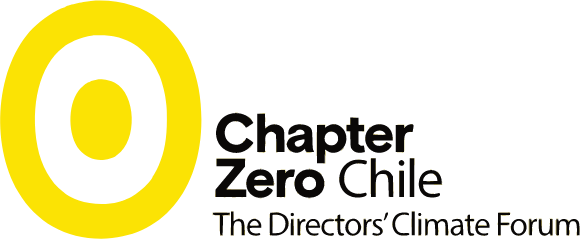Por Álex Godoy-Faúndez
La COP30 en Belém tiene tres grandes propósitos estratégicos. En primer lugar, consolidar a esta conferencia como la “COP de la implementación”: pasar de los grandes acuerdos normativos a demostrar que los compromisos del Acuerdo de París y del primer Global Stocktake efectivamente se traducen en políticas, inversiones y transformaciones sectoriales reales en esta década crítica.
En segundo lugar, poner la adaptación en el centro, cerrando el Programa de Trabajo EAU–Belém sobre la Meta Global de Adaptación (GGA), acordando un conjunto de indicadores para medir avances en agua, alimentos, salud, infraestructura y ecosistemas, y dándole coherencia a los Planes Nacionales de Adaptación (NAPs) y a las nuevas NDC 3.0.
En tercer lugar, convertir en flujos concretos el nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiamiento (NCQG) acordado en Bakú —al menos USD 300 mil millones anuales hacia 2035, con una hoja de ruta “Baku to Belém” que apunta a escalar el financiamiento climático total hacia USD 1,3 billones anuales— y asegurar que una mayor fracción se destine a adaptación, no sólo a mitigación.
Todo ello se ancla, además, en el simbolismo de realizar la COP en la Amazonía, con énfasis en detener la deforestación, proteger la biodiversidad e impulsar mecanismos como el Tropical Forest Forever Facility y el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas como parte de la respuesta climática global.
La importancia de lograr estos propósitos es existencial. Llegamos a Belém después de que 2024 fuera el año más cálido registrado y 2025 se encamine a estar entre los más calurosos, con un primer año completo que promedia sobre 1,5 °C respecto de la era preindustrial.
El propio Secretario General de la ONU ha sido explícito en calificar como “fracaso moral” no limitar el calentamiento a 1,5 °C, recordando que, aun si todas las promesas actuales se cumplieran, la trayectoria global sigue cercana a 2,3 °C. Al mismo tiempo, el Adaptation Gap Report muestra que los países en desarrollo enfrentarán costos de adaptación del orden de USD 310–365 mil millones anuales hacia 2035, es decir, necesidades 12–14 veces superiores a los flujos actuales.
Si COP30 no consigue traducir la nueva arquitectura de financiamiento, las NDC 3.0 y la agenda de adaptación en decisiones operativas, el resultado práctico es consolidar una trayectoria de daños irreversibles en sistemas como la Amazonía, los glaciares andinos o los océanos, con impactos desproporcionados precisamente en regiones como América Latina.
En cuanto a los principales obstáculos y desafíos en las negociaciones, el primero es político y geopolítico: la COP30 ocurre en un contexto de guerras, tensiones comerciales y auge de nacionalismos que erosionan la confianza y la voluntad de cooperación, al mismo tiempo que algunos grandes emisores retroceden en sus políticas internas. Esto se expresa de manera muy clara en la discusión sobre financiamiento: aunque ya existe un nuevo objetivo colectivo de USD 300 mil millones anuales (NCQG), muchos países en desarrollo lo consideran insuficiente frente a la brecha de necesidades estimada para mitigación y, sobre todo, adaptación, y no está resuelto cómo se reparte esa carga entre países desarrollados ni qué proporción será en forma de subsidios versus deuda.
Un segundo foco de tensión será la operacionalización de la Meta Global de Adaptación. Llegamos a Belém con una lista “depurada” de alrededor de cien indicadores para monitorear avances en agua, agricultura, salud, infraestructura y ecosistemas, pero persisten diferencias profundas sobre qué se mide, con qué datos, cómo se reconoce el apoyo recibido y cómo se evita que esto se transforme en una nueva carga burocrática para los países más vulnerables.
Un tercer desafío es la brecha de ambición en las NDC 3.0: a mitad de 2025, cerca del 95 % de los países no habían presentado aún sus nuevas contribuciones, pese a que el plazo acordado era febrero de este año, lo que anticipa una discusión compleja en Belém sobre la coherencia entre lo que la ciencia exige y lo que los gobiernos efectivamente están dispuestos a poner por escrito.
Finalmente, persisten obstáculos estructurales: el poder político y económico de las industrias de combustibles fósiles, que siguen capturando subsidios y bloqueando regulaciones; la desconfianza histórica entre Norte y Sur global a raíz de promesas incumplidas de financiamiento y transferencia tecnológica; y la tensión entre la urgencia de actuar y los incentivos de corto plazo de los ciclos electorales. Si estos nudos no se abordan con franqueza, corremos el riesgo de que la narrativa de “COP de la implementación” se quede en el plano retórico.
Respecto a la situación de Chile, yo diría que el país llega a la COP30 con una arquitectura climática comparativamente robusta, pero aún con brechas relevantes entre planificación e implementación. Desde 2020, Chile cuenta con una NDC actualizada que fija un presupuesto de emisiones de 1.100 MtCO₂e para el período 2020–2030, establece un peak de emisiones a más tardar en 2025 y un tope de 95 MtCO₂e al año 2030, además del compromiso de alcanzar la carbono neutralidad a 2050.
Esa trayectoria se detalla en la Estrategia Climática de Largo Plazo 2050 y se vuelve jurídicamente vinculante con la Ley Marco de Cambio Climático de 2022, que obliga a todas las carteras y niveles de gobierno a alinear sus instrumentos con la meta de ser un país carbono neutral y resiliente al clima a más tardar en 2050.
En términos de acciones concretas, Chile ha avanzado de forma muy visible en el sector energético: en apenas cinco años, la participación de las energías renovables en la generación eléctrica pasó de cerca de 46 % a alrededor de 70 %, y existe un plan acelerado de retiro de centrales a carbón, con la meta de sacar de operación o reconvertir cerca de 65 % de la capacidad a carbón hacia 2025 y avanzar hacia una matriz 80 % renovable al 2030 y 100 % libre de emisiones al 2050.
La Estrategia de Largo Plazo, además, fija objetivos sectoriales específicos: reducción de 70 % de las emisiones de industria y minería hacia 2050, despliegue del hidrógeno verde, transporte público y taxis 100 % cero emisiones a 2040, y un fuerte énfasis en protección de ecosistemas terrestres y marinos. Sobre esta base, Chile es hoy uno de los pocos países evaluados como “casi suficientes” (“Almost sufficient”) por Climate Action Tracker, es decir, relativamente cerca de una trayectoria compatible con mantener el calentamiento por debajo de 2 °C, aunque todavía no alineado con 1,5 °C.
De cara a Belém, un hito clave es que Chile ya presentó su NDC 3.0 en septiembre de 2025, comprometiéndose a reducir sus emisiones por debajo de 90 MtCO₂e al año 2035 y fortaleciendo sus compromisos de adaptación, incluyendo presupuestos sectoriales y énfasis en hidrógeno verde y cierre de carbón en el marco de una transición justa. Varios análisis internacionales, sin embargo, señalan que la meta 2035, tal como fue propuesta, es evaluada como “insuficiente” para una trayectoria de 1,5 °C, lo que refleja que Chile se ubica en una categoría intermedia: es más ambicioso y ordenado que la mayoría de los países de renta media, pero todavía puede —y debe— aumentar su ritmo de reducción de emisiones, especialmente después de 2030.
En financiamiento y gobernanza, Chile llega con una Estrategia Financiera de Cambio Climático y un esfuerzo consistente por alinear la política fiscal y la deuda soberana con sus metas climáticas, incluyendo la emisión de bonos verdes, sociales y, más recientemente, un marco de bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB) cuyos cupones dependen del cumplimiento de metas de reducción de emisiones, participación de renovables y expansión de áreas protegidas.
La Ley Marco establece, además, un entramado de planes sectoriales de mitigación y adaptación, planes regionales y comunales, y mecanismos de revisión periódica de las políticas públicas a la luz de los compromisos internacionales, lo que ha sido destacado como un caso interesante de gobernanza climática.
A esto se suma una agenda concreta en transición hídrica y resiliencia —por ejemplo, el Programa de Transición del Agua apoyado por el Banco Mundial— que dialoga directamente con la discusión global sobre adaptación en recursos. Por lo tanto, Chile llega a la COP30 como un “buen alumno exigente”: con marcos legales y financieros avanzados, una transición energética real en marcha y una nueva NDC 3.0 sobre la mesa, pero también con conciencia de sus propias brechas de implementación y de la necesidad de acelerar la acción en sectores como transporte, uso de suelo y ciudades. Eso le da una posición relativamente sólida para empujar por mayor ambición global, exigir coherencia en financiamiento y mercados de carbono, y al mismo tiempo reconocer que el propio país debe seguir elevando el estándar de sus políticas si quiere mantenerse creíble como líder climático regional.